Descubre por qué los de izquierda evitan la escuela pública
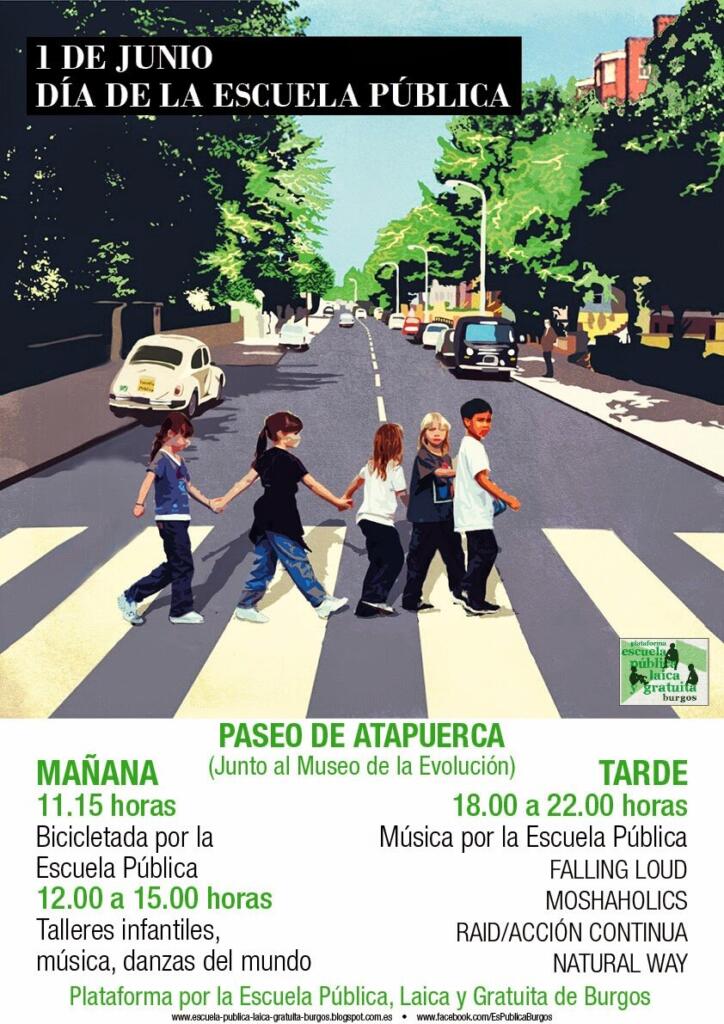
En los últimos años se ha convertido en un ritual de otoño: políticos que defienden con vehemencia la educación pública matriculan a sus hijos en centros privados o concertados. Los medios y las redes sociales suelen señalar estos casos como ejemplos evidentes de hipocresía, pero resulta útil analizarlos a la luz del llamado “principio de sujeción”, según el cual los representantes deben utilizar los mismos servicios públicos que promueven para la ciudadanía.
La lógica es sencilla: si los gobernantes comparten escuela, hospital o transporte con el resto de la población, no solo tendrán un interés directo en que esos servicios funcionen correctamente, sino que también demostrarán públicamente su confianza en ellos. Es como cocinar para los demás y servirse el mismo guiso en lugar de uno distinto.
Datos y cifras sobre la escuela privada en España
El principio de sujeción no está plasmado en ninguna norma legal, pues atentaría contra libertades fundamentales; se trata más bien de una exigencia moral. No obstante, los números hablan por sí mismos. España es uno de los países europeos con mayor presencia de educación privada o concertada: alrededor del 33 % de los alumnos asisten a estos centros, frente al 7 % del Reino Unido y al 9 % de Alemania.
Un estudio realizado en Cataluña por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) en 2017 reveló que, entre los votantes de la CUP con hijos en edad escolar, uno de cada cuatro había optado por la educación privada, mientras que el 11,7 % eligió la privada estricta. Estas cifras son casi el doble que las del PP, cuyo 6,6 % de votantes con hijos recurrió a la privada.
La educación privada y concertada actúa como multiplicador de privilegios. Las familias que pueden pagarla refuerzan sus ventajas y construyen redes que, a largo plazo, se traducen en trayectorias profesionales más prometedoras y mayores ingresos. Aunque la calidad de los centros es heterogénea y no siempre se cumplen las expectativas, sus efectos sobre el conjunto del sistema son claros: concentran a estudiantes de renta media y alta y dejan en la pública una proporción desproporcionada de alumnos en situación de vulnerabilidad.
Según el informe de Save the Children, la brecha socioeconómica entre la escuela pública y la concertada explica por sí sola el 21 % de la segregación escolar en España, el porcentaje más alto del mundo desarrollado.
Esta fractura se agrava por el carácter posicional de la educación: su valor no depende únicamente de lo que un niño aprenda, sino de cómo se sitúe en comparación con sus compañeros. Asistir a un colegio prestigioso abre puertas que a otros se les cierran, lo que diferencia a la educación de la sanidad, donde el hecho de que un vecino acuda a un cardiólogo privado no afecta directamente al tratamiento que uno recibe en un hospital público.
Muchos políticos de izquierdas sueñan con una utopía en la que solo exista la escuela pública o, al menos, que ésta sea tan buena que no haya razón para abandonarla. Sin embargo, la realidad obliga a responder: en un entorno donde existen alternativas, algunas de ellas superiores, ¿qué deben hacer los padres?
El filósofo Jonathan Swift, en su libro *How Not to Be a Hypocrite: School Choice for the Morally Perplexed Parent* (Cómo no ser un hipócrita: la elección de escuela para el padre moralmente perplejo), plantea que la primera obligación moral de un progenitor es con su hijo, incluso por encima de los principios políticos y consideraciones colectivas. Esta obligación se traduce en garantizar un “bienestar suficiente”: una escuela segura, con recursos básicos, capaz de proteger al niño y atender sus necesidades educativas.
En muchas ciudades la escuela pública no logra ofrecer ese bienestar suficiente: aulas sobresaturadas, falta de personal especializado, deficiencias en la prevención del acoso escolar y en la atención a estudiantes con necesidades especiales. Además, la concentración de alumnado inmigrante en determinados centros genera desafíos que, sin una política adecuada, pueden traducirse en graves consecuencias educativas.
Aunque la red pública proporciona un nivel básico de bienestar, la decisión de políticos, partidos y otros actores progresistas de abandonar la educación pública a menudo no responde a la protección de sus hijos, sino a la búsqueda de ventajas adicionales. Algunos intentan encubrir este motivo bajo discursos anti‑autoritarismo, recurriendo a pedagogías alternativas o a escuelas bosque, que pueden resultar tan segregadoras como las instituciones religiosas.
El deseo de privilegiar a un hijo es una reacción humana profunda que, paradójicamente, une a sectores de izquierda y derecha que critican la “merma del ascensor social”. La diferencia radica en que la izquierda tiende a presentar lo personal como político, mientras que, al elegir colegio, tanto izquierdas como derechas convierten lo político en una decisión personal.
Jahel Queralt, profesora lectora Serra Húnter en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y coeditora de *Razones públicas* (Ariel), subraya la necesidad de un debate honesto sobre la coherencia entre el discurso público y las decisiones privadas en materia educativa.
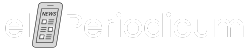
Deja una respuesta